El libro será un avatar
(audio)


¿Qué tal la lectura en el facistol? ¿Cómo va? Es importante que combines la marcha por estos dos caminos, por estas dos formas de comunicar con la palabra. Ambas, sin embargo, coinciden en que se aprovechan las propiedades que el Aleph da a la palabra (y a todos lo fenómenos que en él residen) y transforman las prácticas que de este lado hacemos con la palabra hablada y con la escrita. Y verás también que por cada uno de estos dos caminos se busca una aproximación distinta, pero complementarias, al tema que nos reúne. Es importante que entrelaces los dos tratamientos para que juntos tengan más efecto. ¡Cuánto se ha hablado, y se habla, del destino del libro códice, en papel, en un mundo digital! Es la trinchera de la cultura escrita ante una palabra que se transmite y se sostiene en el éter digital. Se esgrimen todos los argumentos disponibles para mantenerse firme en la convicciones de su inmutabilidad. Desde grandes escritores hasta lectores fieles acarrean los sacos terreros de los argumentos. (Te adelanto, no interpretes por lo que te estoy diciendo una postura por mi parte negativa de esta resistencia, es solo crearte con ella un escenario de cierta tensión dramática: el final de una cultura y su resistencia heroica asediada por la barbarie tecnológica. Porque es que me parece que la tensión se exagera con esos tintes, así que por eso te lo presento así). Cierto que mirando alrededor no se ven más que desplomes por reblandecimiento de aquello que hasta ahora servía de soporte. La prensa escrita no se sostiene. (La carta, la postal prácticamente han desaparecido). Soportes no de papel, como cintas y discos, ya no se soportan. Incluso la comunicación por ondas, de la radio y la televisión, se han pasado parcial o totalmente, si quieren sobrevivir, al soporte de la Red, empaquetan sus efímeras emisiones en podcast, piezas de vídeos disponibles en su página web… El argumento principal para el libro es que supone una concreción de la cultura escrita particular, una experiencia cognitiva insustituible. Así que estamos asistiendo a la desaparición de gran número de artefactos, y sus prácticas, pero el artefacto de lectura libro sigue resistiéndose. ¿Hay que esperar el paso de una generación? ¿Es cuestión del empeño empresarial que no ve salida por otro camino?
¿Es el bastión, la máxima expresión, de la cultura, la materialización en un objeto de un valor supremo de cultura: tener libros, leer libros, ser escritor…? ¿Sigue siendo el lugar indiscutible de la palabra? Digo esto de lugar, porque otra cuestión que me preocupa mucho es cómo está afectando el mundo digital, la conexión continua… el espacio sin lugares del Aleph a los lugares tradicionales para actos culturales que hemos heredado: ¿pueden seguir atrayendo a gente para sus ceremonias culturales? Antes los lugares eran imprescindibles, su asistencia a ellos garantizaban que un acontecimiento quedara a tu alcance, es decir, que de algún modo pudieras intervenir en lo que acaezca en ese lugar. Repasemos lo que te acabo de decir. Empecemos por lo de imprescindible. La asistencia a un acontecimiento solo se podía, hasta que llegan los medios de comunicación que tenemos, con la presencia en el lugar del suceso, exclusividad, por tanto. Así que compensaba el esfuerzo del desplazamiento y el empleo de tiempo para ello. Una vez en el lugar, aparece la experiencia de la presencia, es decir, que lo que hay y sucede en ese lugar está a tu alcance. Recuerda cómo hablamos de que esa intervención no es solo la de la manipulación (tocar, alterar objetos), sino que el hecho de mirar es una forma de intervención muy potente, inmersiva, porque proporciona como resultado de la sucesión de miradas un discurso personal, intransferible, de lo que allí sucede. Naturalmente, las palabras, los aplausos, los silencios son otras formas de intervención, dependiendo de lo que allí suceda (el silencio en un concierto de música clásica; los gritos y aplausos en uno de rock…). Pues bien, cuando ya somos seres protéticos, y nuestra capacidad de presencia ya no se reduce a la asistencia a un lugar, sino que disponemos de un espacio como el Aleph, ¿tiene la misma justificación, el mismo atractivo, desplazarse a un lugar para asistir a un acto?

Te pongo en este escenario posible, aunque de principio parezca absurdo: ¿podría el éter digital acabar con la comunicación oral y con la escrita? Supongamos que desaparecieran los actos de concentración de las personas para hablar y escuchar, que los traductores de idiomas hayan alcanzado una capacidad suficiente para que cada persona hablara en su lengua materna pero que la otra persona le escuchara traducida a la suya, que la mediación del éter digital fuera tan intensa y estuviera tan presente en nuestras relaciones que nuestra palabra sonora saliera de nuestra boca y recorriera una brevísima distancia a nuestro micrófono para hacerse ya ristras de ceros y unos y llegar así al auricular de la otra persona. Un proceso de comunicación oral casi sin mediación del aire. Es más, por el reconocimiento de gestos podríamos transmitir nuestras palabras (en lugares concurridos o ruidosos) sin necesidad de sonidos, con el solo movimiento de los labios, un enmudecimiento que me recuerda el abandono de la lectura personal en voz alta que dejó paso a la lectura en silencio moviendo tan solo los labios y finalmente sin movimiento alguno. Naturalmente, la palabra oral no desaparecería, pero su presencia en el aire se reduciría extraordinariamente. (Habría gente aficionada a reunirse para escuchar la voz natural, solo la transportada por el aire y sin mediación del éter, por tanto, con unas calidades naturales que apreciarían poder detectar).
 Y con respecto a la escritura sobre papel, es más fácil imaginar que la palabra
escrita sería virtual, especular, solo tras el cristal de una pantalla, ni trazada
con tinta, ni impresa ni grabada, tan solo sostenida en la pantalla durante el
tiempo de su aparición, luego las letras se desvanecían en ristras de ceros y
unos. Ningún otro soporte para transportarla ni para preservarla, solo flotando
en el éter digital, a la espera de la invocación de un lector para que la palabra
tomara la forma de las letras, brevemente, al otro lado del espejo.
¿Qué te parece este escenario para la oralidad y la escritura? Esta segunda
posibilidad de la escritura sobre soportes como el papel, puede resultar más
imaginable pues se manifiesta cada vez más en nuestro actual entorno. ¿La
desaparición total del papel, o soporte parecido, para la huella de la palabra?
No te resistas, acepta que sí. Ya veremos qué pasa. Es aceptar que el Aleph
es también un agujero negro que absorbe todo el mundo físico, todos los
objetos analógicos —¿a nosotros?— y los desmenuza en ceros y unos
intangibles.
Y con respecto a la escritura sobre papel, es más fácil imaginar que la palabra
escrita sería virtual, especular, solo tras el cristal de una pantalla, ni trazada
con tinta, ni impresa ni grabada, tan solo sostenida en la pantalla durante el
tiempo de su aparición, luego las letras se desvanecían en ristras de ceros y
unos. Ningún otro soporte para transportarla ni para preservarla, solo flotando
en el éter digital, a la espera de la invocación de un lector para que la palabra
tomara la forma de las letras, brevemente, al otro lado del espejo.
¿Qué te parece este escenario para la oralidad y la escritura? Esta segunda
posibilidad de la escritura sobre soportes como el papel, puede resultar más
imaginable pues se manifiesta cada vez más en nuestro actual entorno. ¿La
desaparición total del papel, o soporte parecido, para la huella de la palabra?
No te resistas, acepta que sí. Ya veremos qué pasa. Es aceptar que el Aleph
es también un agujero negro que absorbe todo el mundo físico, todos los
objetos analógicos —¿a nosotros?— y los desmenuza en ceros y unos
intangibles. 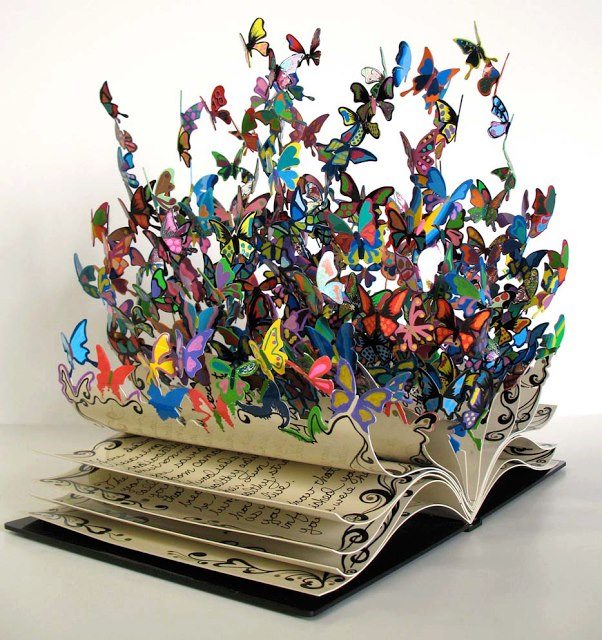 Todo lo real que tenemos es susceptible de “concebirse” en
el espacio virtual y en su momento tomar cuerpo, materialidad, y ocupar un
lugar y una función en nuestro entorno. ¿Te das cuenta de la trascendencia de
este flujo? Desde el punto de vista industrial las consecuencias son ya
evidentes, pues el sistema de cadena de producción y de stock y distribución
se revuelven por completo. Figúrate el escenario: en vez de fábricas de
producción y montaje, impresoras 3D específicas para determinadas
creaciones distribuidas por el mundo.
En el Aleph están los objetos virtuales, concebidos, diseñados, con algo tan
intangible como los algoritmos. Llegada la necesidad se “imprimen”, se
materializan, en el lugar donde se vaya a instalar (¿un trasplante, un
puente…?). La materia entra, como arcilla húmeda, en el proceso de
producción. Esta materia recibe el soplo si no divino, sí virtual, de ceros y unos,
que la convierten en materiales, en piezas, en objetos ya montados, dispuestos
para que tengan su lugar. Una de esas máquinas de materializar estará en un
hospital y otra, al pie de una obra de construcción viaria. Pues bien, ¿qué es un
avatar? La encarnación de un ser divino en un ser vivo (humano, animal,
vegetal…), el paso del mundo virtual de los espíritus, de las divinidades, al
terrenal. Es entonces cuando lo virtual tiene lugar. Y fíjate que en nuestra
lengua “tener lugar” significa que algo se realiza, se produce, que algo se hace
realidad. Estamos hablando de puentes y de órganos… ¿y por qué no de otro
objeto que es el libro códice?
Todo lo real que tenemos es susceptible de “concebirse” en
el espacio virtual y en su momento tomar cuerpo, materialidad, y ocupar un
lugar y una función en nuestro entorno. ¿Te das cuenta de la trascendencia de
este flujo? Desde el punto de vista industrial las consecuencias son ya
evidentes, pues el sistema de cadena de producción y de stock y distribución
se revuelven por completo. Figúrate el escenario: en vez de fábricas de
producción y montaje, impresoras 3D específicas para determinadas
creaciones distribuidas por el mundo.
En el Aleph están los objetos virtuales, concebidos, diseñados, con algo tan
intangible como los algoritmos. Llegada la necesidad se “imprimen”, se
materializan, en el lugar donde se vaya a instalar (¿un trasplante, un
puente…?). La materia entra, como arcilla húmeda, en el proceso de
producción. Esta materia recibe el soplo si no divino, sí virtual, de ceros y unos,
que la convierten en materiales, en piezas, en objetos ya montados, dispuestos
para que tengan su lugar. Una de esas máquinas de materializar estará en un
hospital y otra, al pie de una obra de construcción viaria. Pues bien, ¿qué es un
avatar? La encarnación de un ser divino en un ser vivo (humano, animal,
vegetal…), el paso del mundo virtual de los espíritus, de las divinidades, al
terrenal. Es entonces cuando lo virtual tiene lugar. Y fíjate que en nuestra
lengua “tener lugar” significa que algo se realiza, se produce, que algo se hace
realidad. Estamos hablando de puentes y de órganos… ¿y por qué no de otro
objeto que es el libro códice? 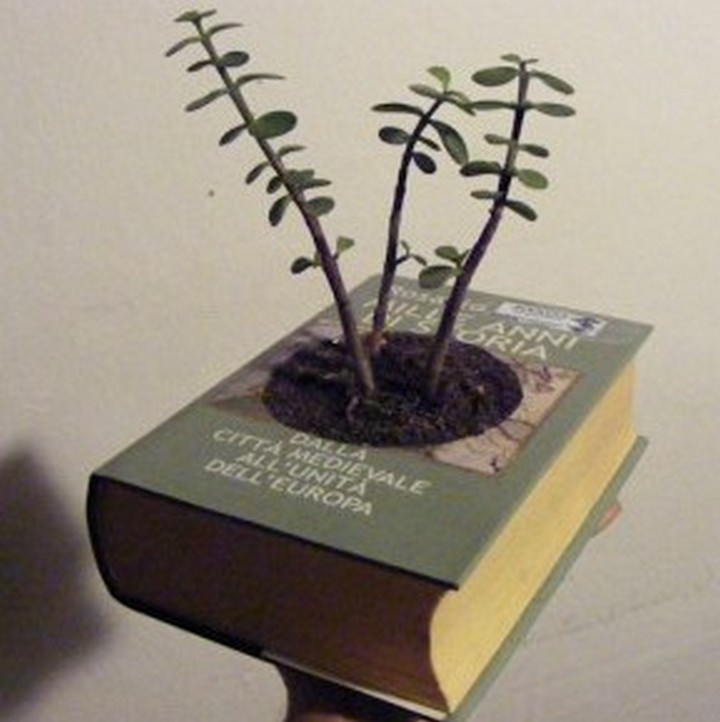 ¿Que el libro sea virtual, esté concebido en el
Aleph, y que se materialice en papel cuando lo invoque un lector?
Actualmente ya tenemos la impresión bajo demanda: el ejemplar del libro se
materializa cuando hay una solicitud. No es difícil que las impresoras 3D de
libros realicen todo el proceso desde la creación de la hoja de papel o material
similar. Pasta, tintas, cola, palabras, diseño… El autor, el artesano, el editor…
Mi libro reciente, «La Red es un bosque», se distribuye por toda Iberoamérica y
España desde distintos puntos de impresión bajo demanda para que en un
plazo máximo de 72 horas llegue a su destinatario. Así que tendríamos el libro
avatar como una forma de continuación junto a nosotros del libro de papel. Ya
sin la función de transporte ni de preservación de la palabra, pues está en el
Aleph, pero sí como artefacto de lectura para un determinado tipo de texto,
para experimentar una forma de lectura, para mantener sensaciones distintas
visuales, táctiles, sinestésicas… como objeto valioso en donde la palabra se
materializa en este ingenio secular. Esto supone que es difícil imaginar que no
haya entonces una reducción considerable de producción de títulos, porque el
texto que antes no tenía otro camino de preservación y transporte que el libro
se adaptará al medio que amplifica algunos —solo algunos— objetivos de la
escritura. Pero que para ciertos propósitos de un texto escrito quedarán
satisfechos con otros medios y formatos… y nuevos hábitos lectores. Para
otros textos, desde luego los que ya fueron escritos para que los contuviera un
libro, no tendrían que perder, si el lector lo reclama, su destino final en el papel.
¿Que el libro sea virtual, esté concebido en el
Aleph, y que se materialice en papel cuando lo invoque un lector?
Actualmente ya tenemos la impresión bajo demanda: el ejemplar del libro se
materializa cuando hay una solicitud. No es difícil que las impresoras 3D de
libros realicen todo el proceso desde la creación de la hoja de papel o material
similar. Pasta, tintas, cola, palabras, diseño… El autor, el artesano, el editor…
Mi libro reciente, «La Red es un bosque», se distribuye por toda Iberoamérica y
España desde distintos puntos de impresión bajo demanda para que en un
plazo máximo de 72 horas llegue a su destinatario. Así que tendríamos el libro
avatar como una forma de continuación junto a nosotros del libro de papel. Ya
sin la función de transporte ni de preservación de la palabra, pues está en el
Aleph, pero sí como artefacto de lectura para un determinado tipo de texto,
para experimentar una forma de lectura, para mantener sensaciones distintas
visuales, táctiles, sinestésicas… como objeto valioso en donde la palabra se
materializa en este ingenio secular. Esto supone que es difícil imaginar que no
haya entonces una reducción considerable de producción de títulos, porque el
texto que antes no tenía otro camino de preservación y transporte que el libro
se adaptará al medio que amplifica algunos —solo algunos— objetivos de la
escritura. Pero que para ciertos propósitos de un texto escrito quedarán
satisfechos con otros medios y formatos… y nuevos hábitos lectores. Para
otros textos, desde luego los que ya fueron escritos para que los contuviera un
libro, no tendrían que perder, si el lector lo reclama, su destino final en el papel.  Así que se creará su avatar para que encuentre su lugar en las manos de un
lector y entre los objetos de su entorno.
¿Y aquellos que deciden no tener lugar? Se quedarán al otro lado del espejo.
Como imagen especular del libro en papel que no han querido ser (o, mejor,
que no le han dejado ser el editor o el lector). Pero, antes de que hablemos del
libro en el espejo, quiero añadir una reflexión acerca del libro avatar. La
biblioteca universal estaría entonces en el Aleph; una biblioteca, a diferencia de
la de Babel, sin el peso de los volúmenes y sin los renglones de los estantes.
¿Ésta sería, entonces, una de las interpretaciones de la «biblioteca vacía»?
Así que se creará su avatar para que encuentre su lugar en las manos de un
lector y entre los objetos de su entorno.
¿Y aquellos que deciden no tener lugar? Se quedarán al otro lado del espejo.
Como imagen especular del libro en papel que no han querido ser (o, mejor,
que no le han dejado ser el editor o el lector). Pero, antes de que hablemos del
libro en el espejo, quiero añadir una reflexión acerca del libro avatar. La
biblioteca universal estaría entonces en el Aleph; una biblioteca, a diferencia de
la de Babel, sin el peso de los volúmenes y sin los renglones de los estantes.
¿Ésta sería, entonces, una de las interpretaciones de la «biblioteca vacía»?
El libro en el espejo
Bueno, vamos ya al libro en el espejo. Es un libro con páginas, pero sin hojas.
Así que no se lee hojeando, sino rozando la superficie del espejo. Disfruta de
todas las propiedades que proporciona el Aleph. Así que ese estado virtual del
libro resulta en muchos sentidos tentador, aunque, naturalmente, pierde
sensaciones y ergonomía propias del volumen en papel. Que el espacio de
lectura sea la pantalla y no la página (aunque la simule) ofrece también
posibilidades de lectura como tamaño variable de la letra, diccionario,
anotaciones… que también se aprecian en el otro platillo de la balanza. Pero el
libro en el espejo guarda un reactivo muy importante: ¿en las condiciones del
Aleph es apropiado seguir haciendo libros como si fueran de papel? ¿Los
textos se concebirán y compondrán para ser confinados en un libro de papel o
para una práctica de lectura distinta, que es la que impone la pantalla, el
artefacto de lectura? Y es más, ¿con una escritura como la destinada al papel
se aprovechan todas las posibilidades expresivas que proporciona la escritura
digital?
La dosificación del texto y los formatos ¿van a seguir siendo los mismos? Estas
cuestiones refuerzan más el concepto de libro en el espejo, porque si hay una
imagen especular es que hay enfrente, al otro lado del espejo, el objeto
reflejado. Por tanto, el libro virtual tiene sentido si tiene su correspondencia con
un libro en papel, bien porque originalmente el texto se escribió (o se compuso)
para viajar en el tiempo y en el espacio confinado en un libro códice o bien
porque se ha escrito recientemente para un lado y otro del espejo. Pero si se
escribe para que la palabra permanezca siempre en el Aleph, y no tenga su
avatar en un volumen de papel, es difícil que el autor se resista a buscar y
ensayar formas distintas de componer el texto, de dosificarlo, de acuerdo a las
condiciones que tiene su escritura y también la disposición igualmente distinta
del lector.  De ahí que es esperable que el alejamiento de las formas librescas
vaya creciendo a partir de lo que ya observamos ahora. ¿Por dónde irán?
Quizá sería oportuno que volviéramos a recordar que en estos momentos la
palabra tiene tres medios para instalarse. El del aire, el del papel y el del éter.
Ondas, trazos y ristras. Y como hemos visto, los tres no son independientes
sino que se interrelacionan. Las ondas de aire (pronunciadas por el emisor)
pasan a ristras en el éter, adquieren otras capacidades, y terminan de nuevo
en el aire (las escucha el receptor) o en forma de trazos bien de tinta o de
píxeles (las lee el receptor en un papel o en la pantalla). (Sí, leerlas es también
posible pues un reconocedor de voz —como tienes, por ejemplo, para dictar
mensajes de WhatsApp— realizan esta tarea de conversión de la palabra
hablada a la escrita). Y lo mismo si partimos de la escritura. Nosotros no vemos
ni oímos en el éter, así que tiene que salir de ese medio para que sea sensible
por uno de nuestros sentidos: ¿sosteniendo la palabra unos segundos en un
mosaico de píxeles luminosos?, ¿haciendo vibrar el aire en el que estamos
inmersos para que llegue a nuestro oído?, ¿entintando un papel? Pero el
tránsito de la palabra por el éter o su instalación ahí proporciona unas
posibilidades a la palabra que no se pueden ignorar. De ahí que conduzcamos
cada vez más nuestra comunicación por el éter. No te extrañes si te digo que
incluso una comunicación tan próxima como la de hablar cara a cara podrá
estar mediada por el éter. ¡Pero cómo! —dirás—.
De ahí que es esperable que el alejamiento de las formas librescas
vaya creciendo a partir de lo que ya observamos ahora. ¿Por dónde irán?
Quizá sería oportuno que volviéramos a recordar que en estos momentos la
palabra tiene tres medios para instalarse. El del aire, el del papel y el del éter.
Ondas, trazos y ristras. Y como hemos visto, los tres no son independientes
sino que se interrelacionan. Las ondas de aire (pronunciadas por el emisor)
pasan a ristras en el éter, adquieren otras capacidades, y terminan de nuevo
en el aire (las escucha el receptor) o en forma de trazos bien de tinta o de
píxeles (las lee el receptor en un papel o en la pantalla). (Sí, leerlas es también
posible pues un reconocedor de voz —como tienes, por ejemplo, para dictar
mensajes de WhatsApp— realizan esta tarea de conversión de la palabra
hablada a la escrita). Y lo mismo si partimos de la escritura. Nosotros no vemos
ni oímos en el éter, así que tiene que salir de ese medio para que sea sensible
por uno de nuestros sentidos: ¿sosteniendo la palabra unos segundos en un
mosaico de píxeles luminosos?, ¿haciendo vibrar el aire en el que estamos
inmersos para que llegue a nuestro oído?, ¿entintando un papel? Pero el
tránsito de la palabra por el éter o su instalación ahí proporciona unas
posibilidades a la palabra que no se pueden ignorar. De ahí que conduzcamos
cada vez más nuestra comunicación por el éter. No te extrañes si te digo que
incluso una comunicación tan próxima como la de hablar cara a cara podrá
estar mediada por el éter. ¡Pero cómo! —dirás—.  ¡Absurdo, empobrecedor!
¡Acabar así con la comunicación natural primigenia!
Pues no, esas dos personas conversando, o tantas como quieras reunir en un
lugar, estarán hablando cada una en su lengua, en su lengua materna,
independientemente de que sea una lengua poderosa (dominante) o
minoritaria, ninguna inferior, toda lengua tiene la memoria milenaria de sus
hablantes. Una joya cultural. Y hacer hablar a otra persona en otra lengua, por
eso de que represente al poder del momento, es siempre una forma de
dominación, de tremenda desigualdad, porque no se podrá expresar (razones,
emociones, precisiones) con igual capacidad que el dominador. El Aleph
también nos trae el fin de Babel y una ayuda al mantenimiento de la diversidad
lingüística. Esa persona, hablando en la lengua que comenzó a escuchar en el
seno materno, al atravesar sus palabras el éter digital se convertirán a la
lengua de quien tiene delante. Así que no te extrañe que veamos pronto esta
escena, porque el reconocimiento de voz es, como puedes comprobar en los
asistentes de voz, cada vez más precisos e igualmente los traductores
automáticos. Lo que pasa es que ponemos continuamente límites a nuestro
viaje y nos decimos: sí, en efecto, hasta aquí hemos llegado y el recorrido ha
sido asombroso, pero más allá…, esto que se vislumbra es espejismo,
inalcanzable. Es el síndrome de la estación terminal, el creer que ya hemos
llegado a ella cuando en realidad es un apeadero. El Aleph sabrá todas las
lenguas y será nuestro intérprete inseparable
¡Absurdo, empobrecedor!
¡Acabar así con la comunicación natural primigenia!
Pues no, esas dos personas conversando, o tantas como quieras reunir en un
lugar, estarán hablando cada una en su lengua, en su lengua materna,
independientemente de que sea una lengua poderosa (dominante) o
minoritaria, ninguna inferior, toda lengua tiene la memoria milenaria de sus
hablantes. Una joya cultural. Y hacer hablar a otra persona en otra lengua, por
eso de que represente al poder del momento, es siempre una forma de
dominación, de tremenda desigualdad, porque no se podrá expresar (razones,
emociones, precisiones) con igual capacidad que el dominador. El Aleph
también nos trae el fin de Babel y una ayuda al mantenimiento de la diversidad
lingüística. Esa persona, hablando en la lengua que comenzó a escuchar en el
seno materno, al atravesar sus palabras el éter digital se convertirán a la
lengua de quien tiene delante. Así que no te extrañe que veamos pronto esta
escena, porque el reconocimiento de voz es, como puedes comprobar en los
asistentes de voz, cada vez más precisos e igualmente los traductores
automáticos. Lo que pasa es que ponemos continuamente límites a nuestro
viaje y nos decimos: sí, en efecto, hasta aquí hemos llegado y el recorrido ha
sido asombroso, pero más allá…, esto que se vislumbra es espejismo,
inalcanzable. Es el síndrome de la estación terminal, el creer que ya hemos
llegado a ella cuando en realidad es un apeadero. El Aleph sabrá todas las
lenguas y será nuestro intérprete inseparable
 De ahí que es esperable que el alejamiento de las formas librescas
vaya creciendo a partir de lo que ya observamos ahora. ¿Por dónde irán?
Quizá sería oportuno que volviéramos a recordar que en estos momentos la
palabra tiene tres medios para instalarse. El del aire, el del papel y el del éter.
Ondas, trazos y ristras. Y como hemos visto, los tres no son independientes
sino que se interrelacionan. Las ondas de aire (pronunciadas por el emisor)
pasan a ristras en el éter, adquieren otras capacidades, y terminan de nuevo
en el aire (las escucha el receptor) o en forma de trazos bien de tinta o de
píxeles (las lee el receptor en un papel o en la pantalla). (Sí, leerlas es también
posible pues un reconocedor de voz —como tienes, por ejemplo, para dictar
mensajes de WhatsApp— realizan esta tarea de conversión de la palabra
hablada a la escrita). Y lo mismo si partimos de la escritura. Nosotros no vemos
ni oímos en el éter, así que tiene que salir de ese medio para que sea sensible
por uno de nuestros sentidos: ¿sosteniendo la palabra unos segundos en un
mosaico de píxeles luminosos?, ¿haciendo vibrar el aire en el que estamos
inmersos para que llegue a nuestro oído?, ¿entintando un papel? Pero el
tránsito de la palabra por el éter o su instalación ahí proporciona unas
posibilidades a la palabra que no se pueden ignorar. De ahí que conduzcamos
cada vez más nuestra comunicación por el éter. No te extrañes si te digo que
incluso una comunicación tan próxima como la de hablar cara a cara podrá
estar mediada por el éter. ¡Pero cómo! —dirás—.
De ahí que es esperable que el alejamiento de las formas librescas
vaya creciendo a partir de lo que ya observamos ahora. ¿Por dónde irán?
Quizá sería oportuno que volviéramos a recordar que en estos momentos la
palabra tiene tres medios para instalarse. El del aire, el del papel y el del éter.
Ondas, trazos y ristras. Y como hemos visto, los tres no son independientes
sino que se interrelacionan. Las ondas de aire (pronunciadas por el emisor)
pasan a ristras en el éter, adquieren otras capacidades, y terminan de nuevo
en el aire (las escucha el receptor) o en forma de trazos bien de tinta o de
píxeles (las lee el receptor en un papel o en la pantalla). (Sí, leerlas es también
posible pues un reconocedor de voz —como tienes, por ejemplo, para dictar
mensajes de WhatsApp— realizan esta tarea de conversión de la palabra
hablada a la escrita). Y lo mismo si partimos de la escritura. Nosotros no vemos
ni oímos en el éter, así que tiene que salir de ese medio para que sea sensible
por uno de nuestros sentidos: ¿sosteniendo la palabra unos segundos en un
mosaico de píxeles luminosos?, ¿haciendo vibrar el aire en el que estamos
inmersos para que llegue a nuestro oído?, ¿entintando un papel? Pero el
tránsito de la palabra por el éter o su instalación ahí proporciona unas
posibilidades a la palabra que no se pueden ignorar. De ahí que conduzcamos
cada vez más nuestra comunicación por el éter. No te extrañes si te digo que
incluso una comunicación tan próxima como la de hablar cara a cara podrá
estar mediada por el éter. ¡Pero cómo! —dirás—.  ¡Absurdo, empobrecedor!
¡Acabar así con la comunicación natural primigenia!
Pues no, esas dos personas conversando, o tantas como quieras reunir en un
lugar, estarán hablando cada una en su lengua, en su lengua materna,
independientemente de que sea una lengua poderosa (dominante) o
minoritaria, ninguna inferior, toda lengua tiene la memoria milenaria de sus
hablantes. Una joya cultural. Y hacer hablar a otra persona en otra lengua, por
eso de que represente al poder del momento, es siempre una forma de
dominación, de tremenda desigualdad, porque no se podrá expresar (razones,
emociones, precisiones) con igual capacidad que el dominador. El Aleph
también nos trae el fin de Babel y una ayuda al mantenimiento de la diversidad
lingüística. Esa persona, hablando en la lengua que comenzó a escuchar en el
seno materno, al atravesar sus palabras el éter digital se convertirán a la
lengua de quien tiene delante. Así que no te extrañe que veamos pronto esta
escena, porque el reconocimiento de voz es, como puedes comprobar en los
asistentes de voz, cada vez más precisos e igualmente los traductores
automáticos. Lo que pasa es que ponemos continuamente límites a nuestro
viaje y nos decimos: sí, en efecto, hasta aquí hemos llegado y el recorrido ha
sido asombroso, pero más allá…, esto que se vislumbra es espejismo,
inalcanzable. Es el síndrome de la estación terminal, el creer que ya hemos
llegado a ella cuando en realidad es un apeadero. El Aleph sabrá todas las
lenguas y será nuestro intérprete inseparable
¡Absurdo, empobrecedor!
¡Acabar así con la comunicación natural primigenia!
Pues no, esas dos personas conversando, o tantas como quieras reunir en un
lugar, estarán hablando cada una en su lengua, en su lengua materna,
independientemente de que sea una lengua poderosa (dominante) o
minoritaria, ninguna inferior, toda lengua tiene la memoria milenaria de sus
hablantes. Una joya cultural. Y hacer hablar a otra persona en otra lengua, por
eso de que represente al poder del momento, es siempre una forma de
dominación, de tremenda desigualdad, porque no se podrá expresar (razones,
emociones, precisiones) con igual capacidad que el dominador. El Aleph
también nos trae el fin de Babel y una ayuda al mantenimiento de la diversidad
lingüística. Esa persona, hablando en la lengua que comenzó a escuchar en el
seno materno, al atravesar sus palabras el éter digital se convertirán a la
lengua de quien tiene delante. Así que no te extrañe que veamos pronto esta
escena, porque el reconocimiento de voz es, como puedes comprobar en los
asistentes de voz, cada vez más precisos e igualmente los traductores
automáticos. Lo que pasa es que ponemos continuamente límites a nuestro
viaje y nos decimos: sí, en efecto, hasta aquí hemos llegado y el recorrido ha
sido asombroso, pero más allá…, esto que se vislumbra es espejismo,
inalcanzable. Es el síndrome de la estación terminal, el creer que ya hemos
llegado a ella cuando en realidad es un apeadero. El Aleph sabrá todas las
lenguas y será nuestro intérprete inseparable
Una biblioteca vacía para que la palabra reverbere
Si el Aleph nos da esta proximidad extrema hasta el punto de no haber
distancias entre nosotros ¿cómo nos comunicaremos? Las ballenas jorobadas
y el astronauta ya nos han dado un aviso: si no hay que transportar la palabra,
¿tienen sentido contenedores de tanto volumen? ¿Habrá que dosificarla de
otra manera? Si estás tan próximo al que habla, teniendo la presencia propia
de quienes están en el mismo lugar, ¿no hay la tentación de intervenir, de
conversar, de construir juntos el discurso? ¿El éter digital será un medio más
propicio para la conversación, para el discurso dialógico? Si la prensa periódica
posibilitó una narración por entregas, folletines, pues la impresión era diaria, y
en el fondo aproximaba al escritor con el lector, ¿no cuajarán y se explorarán
formas de entregas periódicas de narraciones, de discursos en general, como
ya estamos viendo? A esa dosificación me refiero, tanto para la temporal como
para la extensión del discurso.
El Aleph y su éter empujan, y resulta difícil resistirse, a pensar en un espacio y
un medio propicios para que la comunicación dominante sea la conversacional.
Porque el espacio no tiene distancias y en el medio, en el éter, las palabras se
sostienen como las sonoras durante un tiempo, aunque luego se sedimentan y
no se atenúan, hasta su desaparición, como les sucede a las ondas de aire.
¿No es esperable que si hay esta proximidad entre nosotros, esta sensación de
presencia, y una permanencia efímera de la palabra, tendamos hacia fórmulas
propias de la oralidad? Los diálogos, las entregas, las glosas… (glosar es la
fórmula conversacional que tiene el libro). Si estas formas clásicas se
reinterpretan en las nuevas condiciones de comunicación, ¿qué podremos
obtener?
La palabra en el éter está sostenida y tiende, si no se agita, a sedimentarse.
Por tanto, me pregunto, te pregunto, ¿no sería bueno que resonara para que
se mantuviera más tiempo en esa agitación, que –recuerda- he llamado
browniana, por el parecido que tiene al de las moléculas de un fluido? Una
biblioteca, entonces, podría tener entre sus cometidos que, como en una gran
estancia vacía, reverberaran en ella las palabras y, por consiguiente, se
mantuvieran más tiempo suspendidas en el éter. O bien que removiera la
palabra sedimentada para que, agitada, volviera a revolotear por el éter.  Esto
que te digo en clave metafórica se traduciría en una actividad basada en las
posibilidades que ofrecen las redes sociales de “hacerse eco”, que en las redes
es retuitear (y no solo en la red concreta de donde viene el nombre, Twitter),
para que las palabras, por esa acción, sigan sostenidas en el éter. Esta técnica
de resonancia habría que desarrollarla mucho más de lo que ahora ya se hace.
Pero si nos detenemos un momento vemos que hay un campo por ensayar
muy prometedor más allá de las prácticas al uso. De igual modo la glosa se
puede reinterpretar en la situación de un texto digital: se pueden hacer
subrayados inteligentes y oportunos o anotaciones al margen aunque sea un
texto sin hojas y, por tanto, sin espacios en blanco. Esos subrayados y
anotaciones tomarían la forma de tuits o de post en las redes sociales
enlazados a ese texto. Como te digo, habría que trabajar y ensayar mucho este
uso para “dar vuelo” a lo que en el éter tiende a sedimentarse. Y las bibliotecas
acrecentarían esta función de resonancia de la palabra digital. Veo así ya no
libros ordenados en estanterías, sino una estancia vacía, para que sirva de
caja de resonancia, en donde palabras de esos textos, notas en sus márgenes,
reverberen o, también, como nube de polvo de ceros y unos, agitado para que
no se deposite en los libros… digitales: otra forma, distinta a los de papel, para
que no tomen polvo.
Por tanto, me imagino las bibliotecas vacías con una intensa, experta y
sistemática actividad de selección de obras, de subrayados para que
reverberen en el éter.
Esto
que te digo en clave metafórica se traduciría en una actividad basada en las
posibilidades que ofrecen las redes sociales de “hacerse eco”, que en las redes
es retuitear (y no solo en la red concreta de donde viene el nombre, Twitter),
para que las palabras, por esa acción, sigan sostenidas en el éter. Esta técnica
de resonancia habría que desarrollarla mucho más de lo que ahora ya se hace.
Pero si nos detenemos un momento vemos que hay un campo por ensayar
muy prometedor más allá de las prácticas al uso. De igual modo la glosa se
puede reinterpretar en la situación de un texto digital: se pueden hacer
subrayados inteligentes y oportunos o anotaciones al margen aunque sea un
texto sin hojas y, por tanto, sin espacios en blanco. Esos subrayados y
anotaciones tomarían la forma de tuits o de post en las redes sociales
enlazados a ese texto. Como te digo, habría que trabajar y ensayar mucho este
uso para “dar vuelo” a lo que en el éter tiende a sedimentarse. Y las bibliotecas
acrecentarían esta función de resonancia de la palabra digital. Veo así ya no
libros ordenados en estanterías, sino una estancia vacía, para que sirva de
caja de resonancia, en donde palabras de esos textos, notas en sus márgenes,
reverberen o, también, como nube de polvo de ceros y unos, agitado para que
no se deposite en los libros… digitales: otra forma, distinta a los de papel, para
que no tomen polvo.
Por tanto, me imagino las bibliotecas vacías con una intensa, experta y
sistemática actividad de selección de obras, de subrayados para que
reverberen en el éter.  Un espacio vacío, pero sonoro, con mucha resonancia,
rumoroso por la cantidad de palabras que se sostienen por la agitación de sus
reverberaciones y que si las atiendes te lleva a un texto depositado que espera
ser leído o escuchado. Esa interpretación cinética de la biblioteca me parece
que, además de lo que ya se está tanteando, puede responder a la cuadratura
del círculo que supone hablar de biblioteca en el Aleph
Un espacio vacío, pero sonoro, con mucha resonancia,
rumoroso por la cantidad de palabras que se sostienen por la agitación de sus
reverberaciones y que si las atiendes te lleva a un texto depositado que espera
ser leído o escuchado. Esa interpretación cinética de la biblioteca me parece
que, además de lo que ya se está tanteando, puede responder a la cuadratura
del círculo que supone hablar de biblioteca en el Aleph
¿Qué hacemos con el móvil, con el celular?
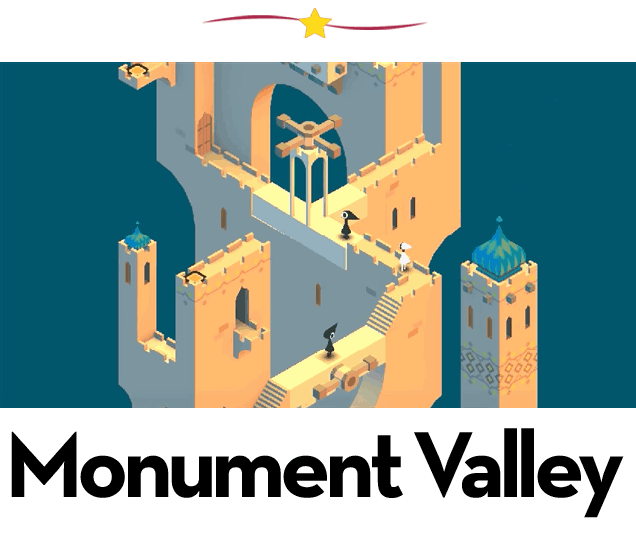 Pero
no quiero llegar a ese punto de la evolución, porque antes hay una encrucijada
en la que quiero que te fijes. Por adherida que tengamos esta prótesis
observamos, sin embargo, que resulta perturbadora por su colocación entre
nosotros y el entorno. Se produce, por tanto, una interferencia constante en
nuestra relación con el mundo que nos rodea, un mundo de personas, de
objetos, de actividades… Para prácticamente todas las acciones que
realizamos con esta prótesis, el artefacto lo ponemos delante de nuestros ojos
y lo manipulamos. Se interrumpe así la relación directa con el lugar en el que
estamos y con las personas ante las que estamos. Se mantiene solo una visión
periférica de lo que sucede fuera del pequeño marco de la pantalla y un sonido
de fondo. Esta interferencia tan repetida produce problemas que van desde la
incomodidad e incluso enfado de las personas del entorno, por sentirse
extrañadas, tratadas, por tanto, con cierta desconsideración, hasta riesgos de
accidentes por perdida de atención del entorno, pasando por cuestiones
puramente de educación. Sí, en efecto, es un instrumento muy pequeño, pero
tan atractor de atención casi constante, y que por atenderlo se interpone entre
nosotros y el entorno, se apodera de nuestros ojos y de nuestras manos,
partes fundamentales para instalarnos en nuestro entorno, para movernos por
él, para intervenir en él.
Pero
no quiero llegar a ese punto de la evolución, porque antes hay una encrucijada
en la que quiero que te fijes. Por adherida que tengamos esta prótesis
observamos, sin embargo, que resulta perturbadora por su colocación entre
nosotros y el entorno. Se produce, por tanto, una interferencia constante en
nuestra relación con el mundo que nos rodea, un mundo de personas, de
objetos, de actividades… Para prácticamente todas las acciones que
realizamos con esta prótesis, el artefacto lo ponemos delante de nuestros ojos
y lo manipulamos. Se interrumpe así la relación directa con el lugar en el que
estamos y con las personas ante las que estamos. Se mantiene solo una visión
periférica de lo que sucede fuera del pequeño marco de la pantalla y un sonido
de fondo. Esta interferencia tan repetida produce problemas que van desde la
incomodidad e incluso enfado de las personas del entorno, por sentirse
extrañadas, tratadas, por tanto, con cierta desconsideración, hasta riesgos de
accidentes por perdida de atención del entorno, pasando por cuestiones
puramente de educación. Sí, en efecto, es un instrumento muy pequeño, pero
tan atractor de atención casi constante, y que por atenderlo se interpone entre
nosotros y el entorno, se apodera de nuestros ojos y de nuestras manos,
partes fundamentales para instalarnos en nuestro entorno, para movernos por
él, para intervenir en él.  No es difícil suponer que, como prótesis adherida a
nuestra vida, a nuestro cuerpo, es difícil que pueda miniaturizarse más sin
producir problemas de ergonomía. Por eso la evolución que sospecho es que
lo que hoy es un único artefacto tome tres caminos.
Vamos a verlos.
Uno de ellos es, paradójicamente, aproximarlo más a nuestros ojos, tanto que
se puede montar en otro artilugio y constituya una escafandra, como unas
gafas de bucear. Es lo que ya tenemos ahora para experiencias de Realidad
Virtual con el móvil. Grabaciones de 360° ya pueden producir la primera
experiencia inmersiva de la Realidad Virtual. Puestas las gafas, la imagen de lo
capturado es una esfera que te envuelve y basta con mover la cabeza para
explorar todo el entorno virtual. Estas escafandras para la inmersión en una
realidad virtual vamos a decir que engañan –aunque no me parece muy
apropiada la palabra- el sentido de la vista, anulando la visión del entorno que
pisas y sustituyéndolo por el virtual, pero también se cancela el sonido
ambiente por otro acorde con lo que se está viendo. De igual modo esta
sensación de inmersión se acrecienta si es posible la interacción con los
objetos virtuales… Y así sucesivamente hasta que todas las entradas de los
sentidos quedan cortocircuitadas.
No es difícil suponer que, como prótesis adherida a
nuestra vida, a nuestro cuerpo, es difícil que pueda miniaturizarse más sin
producir problemas de ergonomía. Por eso la evolución que sospecho es que
lo que hoy es un único artefacto tome tres caminos.
Vamos a verlos.
Uno de ellos es, paradójicamente, aproximarlo más a nuestros ojos, tanto que
se puede montar en otro artilugio y constituya una escafandra, como unas
gafas de bucear. Es lo que ya tenemos ahora para experiencias de Realidad
Virtual con el móvil. Grabaciones de 360° ya pueden producir la primera
experiencia inmersiva de la Realidad Virtual. Puestas las gafas, la imagen de lo
capturado es una esfera que te envuelve y basta con mover la cabeza para
explorar todo el entorno virtual. Estas escafandras para la inmersión en una
realidad virtual vamos a decir que engañan –aunque no me parece muy
apropiada la palabra- el sentido de la vista, anulando la visión del entorno que
pisas y sustituyéndolo por el virtual, pero también se cancela el sonido
ambiente por otro acorde con lo que se está viendo. De igual modo esta
sensación de inmersión se acrecienta si es posible la interacción con los
objetos virtuales… Y así sucesivamente hasta que todas las entradas de los
sentidos quedan cortocircuitadas.  La sensación de presencia se
intensifica.
Un segundo camino que recorreremos es que el mundo virtual no nos
envuelva, sino que se superponga, con mayor o menor grado de transparencia,
sobre el entorno real. Lo virtual en este caso busca hacerse un hueco entre los
objetos del mundo real. De ahí el nombre de Realidad Aumentada. Son
ilimitados el número y las formas de instalarse lo virtual en nuestro entorno.
Desde una cartela que sustituye a la material a pie de un cuadro, o la
superposición de su descripción señalando sus detalles, hasta un edificio
virtual en el solar donde se va a construir. El artefacto hasta ahora para esta
Realidad Aumentada es con frecuencia el mismo móvil, pero no es más que
una transición, por no ser ergonómico por tener que interponerlo, como visor,
serán una gafas (al estilo de las fallidas Google Glass o quizá unas lentillas).
Piensa que ahora estamos en busca del concepto de una interfaz para la
Realidad Aumentada como hace poco más de una década lo hacíamos con el
smartphone. Pues, te recuerdo, que es importante distinguir la invenciones de
los conceptos, ya que pueden estar disponibles las invenciones y faltar aun el
concepto, y, a la inversa, que haya un concepto en busca de ser insuflado en
unas invenciones que faltan.
La sensación de presencia se
intensifica.
Un segundo camino que recorreremos es que el mundo virtual no nos
envuelva, sino que se superponga, con mayor o menor grado de transparencia,
sobre el entorno real. Lo virtual en este caso busca hacerse un hueco entre los
objetos del mundo real. De ahí el nombre de Realidad Aumentada. Son
ilimitados el número y las formas de instalarse lo virtual en nuestro entorno.
Desde una cartela que sustituye a la material a pie de un cuadro, o la
superposición de su descripción señalando sus detalles, hasta un edificio
virtual en el solar donde se va a construir. El artefacto hasta ahora para esta
Realidad Aumentada es con frecuencia el mismo móvil, pero no es más que
una transición, por no ser ergonómico por tener que interponerlo, como visor,
serán una gafas (al estilo de las fallidas Google Glass o quizá unas lentillas).
Piensa que ahora estamos en busca del concepto de una interfaz para la
Realidad Aumentada como hace poco más de una década lo hacíamos con el
smartphone. Pues, te recuerdo, que es importante distinguir la invenciones de
los conceptos, ya que pueden estar disponibles las invenciones y faltar aun el
concepto, y, a la inversa, que haya un concepto en busca de ser insuflado en
unas invenciones que faltan. Oralidad
Estamos viendo cómo la contracción tan espectacular que nos ha
proporcionado esa prótesis que se ha adherido a nosotros, supone, a pesar de
su miniaturización, una perturbadora interferencia, pues se coloca entre
nosotros y el entorno. Además, resulta un extraordinario atractor, un agujero
negro, de objetos y actividades que se transforman en aplicaciones (app). Pero
no solo eso sino que también apresa nuestras manos y nuestros ojos. La
mirada tiene que estar pendiente de la pequeña, pero exigente, pantalla, pues
la información llega sin cesar por ahí, y, además, nuestros dedos tienen que
intervenir también constantemente sobre la lámina sensible de la pantalla para
la interacción.  Es demasiada privación del entorno para atender el
funcionamiento incansable de esta prótesis. ¿No crees? ¿Puede seguir esta
absorción de la atención en unos centímetros cuadrados de esta lámina? De
ahí que estemos hablando de una transformación, que ahora nos parece
increíble, por el protagonismo que tiene el celular, el móvil, que lleve a su
desaparición o, mejor, la palabra sería superación. Y que el proceso de esta
superación sea el desarrollo de tres caminos, actualmente, solo iniciados, pero
parece que prometedores: la Realidad Virtual, la Realidad Aumentada y… la
oralidad.
Este tercer camino es el que nos queda por ver y, en mi opinión, puede ser el
que más influencia tenga en la transición de la cultura escrita a la cultura
digital.
Vamos a ver:
A diferencia de la comunicación visual, que te exige concentrar la mirada en
una pantalla, y, como consecuencia, el resto del entorno queda en una especie
de halo o visión periférica, el sonido no interfiere la visión del lugar (ni tampoco,
necesariamente, el sonido que haya en ese lugar, el sonido ambiente).
Por otro lado, las manos apresadas por la interacción con el móvil, quedan
liberadas para los otros objetos del entorno, pues ya la comunicación con el
artefacto se hace de palabra y no tocándolo. Ya tenemos los asistentes de voz
(yo utilizo Siri) y su diversificación y perfeccionamiento (se llaman bots) es ya
un fenómeno explosivo.
Fíjate la importancia que tiene este desarrollo:
Hasta ahora, nos hemos relacionado con el entorno, el de los objetos inertes y
el animal, a través de la manipulación, es decir, a través de un contacto que
exigía nuestras manos y nuestra destreza, nuestra fuerza… Desde la palanca a
las bridas. Utilizamos las manos, amplificadas en ocasiones con instrumentos,
para la interacción con los objetos, las máquinas, los animales.
Es demasiada privación del entorno para atender el
funcionamiento incansable de esta prótesis. ¿No crees? ¿Puede seguir esta
absorción de la atención en unos centímetros cuadrados de esta lámina? De
ahí que estemos hablando de una transformación, que ahora nos parece
increíble, por el protagonismo que tiene el celular, el móvil, que lleve a su
desaparición o, mejor, la palabra sería superación. Y que el proceso de esta
superación sea el desarrollo de tres caminos, actualmente, solo iniciados, pero
parece que prometedores: la Realidad Virtual, la Realidad Aumentada y… la
oralidad.
Este tercer camino es el que nos queda por ver y, en mi opinión, puede ser el
que más influencia tenga en la transición de la cultura escrita a la cultura
digital.
Vamos a ver:
A diferencia de la comunicación visual, que te exige concentrar la mirada en
una pantalla, y, como consecuencia, el resto del entorno queda en una especie
de halo o visión periférica, el sonido no interfiere la visión del lugar (ni tampoco,
necesariamente, el sonido que haya en ese lugar, el sonido ambiente).
Por otro lado, las manos apresadas por la interacción con el móvil, quedan
liberadas para los otros objetos del entorno, pues ya la comunicación con el
artefacto se hace de palabra y no tocándolo. Ya tenemos los asistentes de voz
(yo utilizo Siri) y su diversificación y perfeccionamiento (se llaman bots) es ya
un fenómeno explosivo.
Fíjate la importancia que tiene este desarrollo:
Hasta ahora, nos hemos relacionado con el entorno, el de los objetos inertes y
el animal, a través de la manipulación, es decir, a través de un contacto que
exigía nuestras manos y nuestra destreza, nuestra fuerza… Desde la palanca a
las bridas. Utilizamos las manos, amplificadas en ocasiones con instrumentos,
para la interacción con los objetos, las máquinas, los animales.  La interacción
con las ondas de aire de la palabra no ha sido posible para los objetos inertes y
solo el grito o ruido ha servido para los animales. Pero ahora nos comunicamos
de palabra con el artefacto que hasta el momento necesitaba también los
dedos para el teclado o para rozar su pantalla. Este avance en la interacción
deja despejada la relación con el lugar en que estemos, no hay interferencias,
nuestras manos y nuestros ojos no tienen que desprenderse del entorno para
atender el artefacto, el móvil, que los requiere constantemente.
Ves que en este curso MOOC he optado por la palabra hablada a tu lado, sin
interferir con el lugar en el que estés. Fíjate que he dicho “a tu lado”. La mayor
proximidad que se da con una persona que habla no es cuando está frente a ti,
sino cuando está junto a ti. Por ejemplo, al caminar con una persona al lado, si
tienes confianza, proximidad con ella, no la miras… compartes con ella la
misma visión de lo que tenéis delante. Pero, si no hay esa confianza, procuras
mirarla cada cierto tiempo, es decir, ponerla frente a ti, marcar una distancia
que casi siempre significa respeto o al menos consideración hacia la otra
persona o, también, si la otra persona habla y tú la miras supone la existencia
de alguna manifestación de superioridad en la persona que habla.
La interacción
con las ondas de aire de la palabra no ha sido posible para los objetos inertes y
solo el grito o ruido ha servido para los animales. Pero ahora nos comunicamos
de palabra con el artefacto que hasta el momento necesitaba también los
dedos para el teclado o para rozar su pantalla. Este avance en la interacción
deja despejada la relación con el lugar en que estemos, no hay interferencias,
nuestras manos y nuestros ojos no tienen que desprenderse del entorno para
atender el artefacto, el móvil, que los requiere constantemente.
Ves que en este curso MOOC he optado por la palabra hablada a tu lado, sin
interferir con el lugar en el que estés. Fíjate que he dicho “a tu lado”. La mayor
proximidad que se da con una persona que habla no es cuando está frente a ti,
sino cuando está junto a ti. Por ejemplo, al caminar con una persona al lado, si
tienes confianza, proximidad con ella, no la miras… compartes con ella la
misma visión de lo que tenéis delante. Pero, si no hay esa confianza, procuras
mirarla cada cierto tiempo, es decir, ponerla frente a ti, marcar una distancia
que casi siempre significa respeto o al menos consideración hacia la otra
persona o, también, si la otra persona habla y tú la miras supone la existencia
de alguna manifestación de superioridad en la persona que habla.  Apuesto por una reinterpretación de la oralidad en la cultura digital. Y, dentro
de este amplísimo movimiento sonoro, es posible que la lectura en voz alta,
escuchar los textos escritos, como digo, se reinterprete.
¿Los lectores en voz alta de textos de todas la épocas devolverán el sonido
que la palabra escrita contuvo cuando se hizo trazos?
¿Dar voz a los textos será labor de las bibliotecas, como fue en un principio
hacer copias?
¿La lectura sonora será un acontecimiento de las bibliotecas, aunque no tenga
lugar?
¿La biblioteca será un espacio con cuidada sonoridad (valga la metáfora)?
¿Escucharemos lecturas de textos, en cualquier lugar (paseando, acostados,
sentados y con la mirada perdida por el entorno…), y lo haremos con la ayuda
de un bot, de un asistente de voz (podríamos adelantarnos a llamarlo
lectobot)?
Y a él le pediríamos que fuera a un lugar u otro del texto, que buscara tal
momento, que se volviera a repetir una parte de la lectura, que subrayara esta
frase, que anotara al margen, le preguntaríamos que qué significa esta
palabra… toda esa interacción que se da con las manos en un libro y, también,
la interacción que puede darse entre el que escucha la lectura de un libro y
quien lo lee.
¿Se contarán así las nuevas historias, para que sean escuchadas y, también,
interrogadas (como hacen los niños entusiasmados por el relato cuando lo
escuchan)?
¿Se consultará, con la mediación de un lectobot, detalles de la información de
un libro, es decir, preguntando y no hojeando?
En el libro mío, del que te he hablado, «La Red es un bosque», se puede
realizar la experiencia de pasar en cualquier momento de la audición del texto y
continuar en ese punto su lectura en la pantalla y viceversa: las palabras de
ese libro, ristras de ceros y unos, se hacen sonoras y ondulan el aire, pero
también pueden hacerse visibles, a trazos.
Apuesto por una reinterpretación de la oralidad en la cultura digital. Y, dentro
de este amplísimo movimiento sonoro, es posible que la lectura en voz alta,
escuchar los textos escritos, como digo, se reinterprete.
¿Los lectores en voz alta de textos de todas la épocas devolverán el sonido
que la palabra escrita contuvo cuando se hizo trazos?
¿Dar voz a los textos será labor de las bibliotecas, como fue en un principio
hacer copias?
¿La lectura sonora será un acontecimiento de las bibliotecas, aunque no tenga
lugar?
¿La biblioteca será un espacio con cuidada sonoridad (valga la metáfora)?
¿Escucharemos lecturas de textos, en cualquier lugar (paseando, acostados,
sentados y con la mirada perdida por el entorno…), y lo haremos con la ayuda
de un bot, de un asistente de voz (podríamos adelantarnos a llamarlo
lectobot)?
Y a él le pediríamos que fuera a un lugar u otro del texto, que buscara tal
momento, que se volviera a repetir una parte de la lectura, que subrayara esta
frase, que anotara al margen, le preguntaríamos que qué significa esta
palabra… toda esa interacción que se da con las manos en un libro y, también,
la interacción que puede darse entre el que escucha la lectura de un libro y
quien lo lee.
¿Se contarán así las nuevas historias, para que sean escuchadas y, también,
interrogadas (como hacen los niños entusiasmados por el relato cuando lo
escuchan)?
¿Se consultará, con la mediación de un lectobot, detalles de la información de
un libro, es decir, preguntando y no hojeando?
En el libro mío, del que te he hablado, «La Red es un bosque», se puede
realizar la experiencia de pasar en cualquier momento de la audición del texto y
continuar en ese punto su lectura en la pantalla y viceversa: las palabras de
ese libro, ristras de ceros y unos, se hacen sonoras y ondulan el aire, pero
también pueden hacerse visibles, a trazos.  ¡Qué desafío para la cultura escrita!
El libro avatar. Los textos en un espacio sin lugares, en un Aleph. La biblioteca
universal es un espacio sin lugares, es una singularidad, es el resultado de una
fabulosa contracción, es un punto, no una arquitectura laberíntica inabarcable
como la biblioteca imaginada por Borges. ¿Cuál de las dos cuesta más
imaginar?
El proceso de digitalización general ha afectado también al libro, y eso ha
supuesto que se le ha extraído la tinta que corre por los capilares de sus letras.
Se ha desecado el libro, y el resultado ha sido que se ha hecho polvo, polvo de
ceros y unos, y ahora flotan en un éter digital.
El libro en el espejo, con páginas, pero sin hojas. El libro en el espejo no tiene
copias, tienes reflejos: se refleja en el espejo que el lector tiene. Porque solo
hay un ejemplar en un facistol universal.
La oralidad. Escuchar los libros.
La reinterpretación de la conversación en el espacio digital.
El libro de arena, es decir, el sueño libresco de un libro infinito se cumple en
este libro mundo que es la Red. Y el libro mundo tiene estructura hipertextual,
para que el libro de arena no sea tan solo un inmenso arenal. La escritura y la
lectura son hipertextuales.
Así que se están cumpliendo los sueños de la cultura escrita… Lo que pasa es
que cuando los sueños se cumplen no los reconocemos
¡Qué desafío para la cultura escrita!
El libro avatar. Los textos en un espacio sin lugares, en un Aleph. La biblioteca
universal es un espacio sin lugares, es una singularidad, es el resultado de una
fabulosa contracción, es un punto, no una arquitectura laberíntica inabarcable
como la biblioteca imaginada por Borges. ¿Cuál de las dos cuesta más
imaginar?
El proceso de digitalización general ha afectado también al libro, y eso ha
supuesto que se le ha extraído la tinta que corre por los capilares de sus letras.
Se ha desecado el libro, y el resultado ha sido que se ha hecho polvo, polvo de
ceros y unos, y ahora flotan en un éter digital.
El libro en el espejo, con páginas, pero sin hojas. El libro en el espejo no tiene
copias, tienes reflejos: se refleja en el espejo que el lector tiene. Porque solo
hay un ejemplar en un facistol universal.
La oralidad. Escuchar los libros.
La reinterpretación de la conversación en el espacio digital.
El libro de arena, es decir, el sueño libresco de un libro infinito se cumple en
este libro mundo que es la Red. Y el libro mundo tiene estructura hipertextual,
para que el libro de arena no sea tan solo un inmenso arenal. La escritura y la
lectura son hipertextuales.
Así que se están cumpliendo los sueños de la cultura escrita… Lo que pasa es
que cuando los sueños se cumplen no los reconocemos
 La interacción
con las ondas de aire de la palabra no ha sido posible para los objetos inertes y
solo el grito o ruido ha servido para los animales. Pero ahora nos comunicamos
de palabra con el artefacto que hasta el momento necesitaba también los
dedos para el teclado o para rozar su pantalla. Este avance en la interacción
deja despejada la relación con el lugar en que estemos, no hay interferencias,
nuestras manos y nuestros ojos no tienen que desprenderse del entorno para
atender el artefacto, el móvil, que los requiere constantemente.
Ves que en este curso MOOC he optado por la palabra hablada a tu lado, sin
interferir con el lugar en el que estés. Fíjate que he dicho “a tu lado”. La mayor
proximidad que se da con una persona que habla no es cuando está frente a ti,
sino cuando está junto a ti. Por ejemplo, al caminar con una persona al lado, si
tienes confianza, proximidad con ella, no la miras… compartes con ella la
misma visión de lo que tenéis delante. Pero, si no hay esa confianza, procuras
mirarla cada cierto tiempo, es decir, ponerla frente a ti, marcar una distancia
que casi siempre significa respeto o al menos consideración hacia la otra
persona o, también, si la otra persona habla y tú la miras supone la existencia
de alguna manifestación de superioridad en la persona que habla.
La interacción
con las ondas de aire de la palabra no ha sido posible para los objetos inertes y
solo el grito o ruido ha servido para los animales. Pero ahora nos comunicamos
de palabra con el artefacto que hasta el momento necesitaba también los
dedos para el teclado o para rozar su pantalla. Este avance en la interacción
deja despejada la relación con el lugar en que estemos, no hay interferencias,
nuestras manos y nuestros ojos no tienen que desprenderse del entorno para
atender el artefacto, el móvil, que los requiere constantemente.
Ves que en este curso MOOC he optado por la palabra hablada a tu lado, sin
interferir con el lugar en el que estés. Fíjate que he dicho “a tu lado”. La mayor
proximidad que se da con una persona que habla no es cuando está frente a ti,
sino cuando está junto a ti. Por ejemplo, al caminar con una persona al lado, si
tienes confianza, proximidad con ella, no la miras… compartes con ella la
misma visión de lo que tenéis delante. Pero, si no hay esa confianza, procuras
mirarla cada cierto tiempo, es decir, ponerla frente a ti, marcar una distancia
que casi siempre significa respeto o al menos consideración hacia la otra
persona o, también, si la otra persona habla y tú la miras supone la existencia
de alguna manifestación de superioridad en la persona que habla.  Apuesto por una reinterpretación de la oralidad en la cultura digital. Y, dentro
de este amplísimo movimiento sonoro, es posible que la lectura en voz alta,
escuchar los textos escritos, como digo, se reinterprete.
¿Los lectores en voz alta de textos de todas la épocas devolverán el sonido
que la palabra escrita contuvo cuando se hizo trazos?
¿Dar voz a los textos será labor de las bibliotecas, como fue en un principio
hacer copias?
¿La lectura sonora será un acontecimiento de las bibliotecas, aunque no tenga
lugar?
¿La biblioteca será un espacio con cuidada sonoridad (valga la metáfora)?
¿Escucharemos lecturas de textos, en cualquier lugar (paseando, acostados,
sentados y con la mirada perdida por el entorno…), y lo haremos con la ayuda
de un bot, de un asistente de voz (podríamos adelantarnos a llamarlo
lectobot)?
Y a él le pediríamos que fuera a un lugar u otro del texto, que buscara tal
momento, que se volviera a repetir una parte de la lectura, que subrayara esta
frase, que anotara al margen, le preguntaríamos que qué significa esta
palabra… toda esa interacción que se da con las manos en un libro y, también,
la interacción que puede darse entre el que escucha la lectura de un libro y
quien lo lee.
¿Se contarán así las nuevas historias, para que sean escuchadas y, también,
interrogadas (como hacen los niños entusiasmados por el relato cuando lo
escuchan)?
¿Se consultará, con la mediación de un lectobot, detalles de la información de
un libro, es decir, preguntando y no hojeando?
En el libro mío, del que te he hablado, «La Red es un bosque», se puede
realizar la experiencia de pasar en cualquier momento de la audición del texto y
continuar en ese punto su lectura en la pantalla y viceversa: las palabras de
ese libro, ristras de ceros y unos, se hacen sonoras y ondulan el aire, pero
también pueden hacerse visibles, a trazos.
Apuesto por una reinterpretación de la oralidad en la cultura digital. Y, dentro
de este amplísimo movimiento sonoro, es posible que la lectura en voz alta,
escuchar los textos escritos, como digo, se reinterprete.
¿Los lectores en voz alta de textos de todas la épocas devolverán el sonido
que la palabra escrita contuvo cuando se hizo trazos?
¿Dar voz a los textos será labor de las bibliotecas, como fue en un principio
hacer copias?
¿La lectura sonora será un acontecimiento de las bibliotecas, aunque no tenga
lugar?
¿La biblioteca será un espacio con cuidada sonoridad (valga la metáfora)?
¿Escucharemos lecturas de textos, en cualquier lugar (paseando, acostados,
sentados y con la mirada perdida por el entorno…), y lo haremos con la ayuda
de un bot, de un asistente de voz (podríamos adelantarnos a llamarlo
lectobot)?
Y a él le pediríamos que fuera a un lugar u otro del texto, que buscara tal
momento, que se volviera a repetir una parte de la lectura, que subrayara esta
frase, que anotara al margen, le preguntaríamos que qué significa esta
palabra… toda esa interacción que se da con las manos en un libro y, también,
la interacción que puede darse entre el que escucha la lectura de un libro y
quien lo lee.
¿Se contarán así las nuevas historias, para que sean escuchadas y, también,
interrogadas (como hacen los niños entusiasmados por el relato cuando lo
escuchan)?
¿Se consultará, con la mediación de un lectobot, detalles de la información de
un libro, es decir, preguntando y no hojeando?
En el libro mío, del que te he hablado, «La Red es un bosque», se puede
realizar la experiencia de pasar en cualquier momento de la audición del texto y
continuar en ese punto su lectura en la pantalla y viceversa: las palabras de
ese libro, ristras de ceros y unos, se hacen sonoras y ondulan el aire, pero
también pueden hacerse visibles, a trazos.  ¡Qué desafío para la cultura escrita!
El libro avatar. Los textos en un espacio sin lugares, en un Aleph. La biblioteca
universal es un espacio sin lugares, es una singularidad, es el resultado de una
fabulosa contracción, es un punto, no una arquitectura laberíntica inabarcable
como la biblioteca imaginada por Borges. ¿Cuál de las dos cuesta más
imaginar?
El proceso de digitalización general ha afectado también al libro, y eso ha
supuesto que se le ha extraído la tinta que corre por los capilares de sus letras.
Se ha desecado el libro, y el resultado ha sido que se ha hecho polvo, polvo de
ceros y unos, y ahora flotan en un éter digital.
El libro en el espejo, con páginas, pero sin hojas. El libro en el espejo no tiene
copias, tienes reflejos: se refleja en el espejo que el lector tiene. Porque solo
hay un ejemplar en un facistol universal.
La oralidad. Escuchar los libros.
La reinterpretación de la conversación en el espacio digital.
El libro de arena, es decir, el sueño libresco de un libro infinito se cumple en
este libro mundo que es la Red. Y el libro mundo tiene estructura hipertextual,
para que el libro de arena no sea tan solo un inmenso arenal. La escritura y la
lectura son hipertextuales.
Así que se están cumpliendo los sueños de la cultura escrita… Lo que pasa es
que cuando los sueños se cumplen no los reconocemos
¡Qué desafío para la cultura escrita!
El libro avatar. Los textos en un espacio sin lugares, en un Aleph. La biblioteca
universal es un espacio sin lugares, es una singularidad, es el resultado de una
fabulosa contracción, es un punto, no una arquitectura laberíntica inabarcable
como la biblioteca imaginada por Borges. ¿Cuál de las dos cuesta más
imaginar?
El proceso de digitalización general ha afectado también al libro, y eso ha
supuesto que se le ha extraído la tinta que corre por los capilares de sus letras.
Se ha desecado el libro, y el resultado ha sido que se ha hecho polvo, polvo de
ceros y unos, y ahora flotan en un éter digital.
El libro en el espejo, con páginas, pero sin hojas. El libro en el espejo no tiene
copias, tienes reflejos: se refleja en el espejo que el lector tiene. Porque solo
hay un ejemplar en un facistol universal.
La oralidad. Escuchar los libros.
La reinterpretación de la conversación en el espacio digital.
El libro de arena, es decir, el sueño libresco de un libro infinito se cumple en
este libro mundo que es la Red. Y el libro mundo tiene estructura hipertextual,
para que el libro de arena no sea tan solo un inmenso arenal. La escritura y la
lectura son hipertextuales.
Así que se están cumpliendo los sueños de la cultura escrita… Lo que pasa es
que cuando los sueños se cumplen no los reconocemos
No hay comentarios:
Publicar un comentario